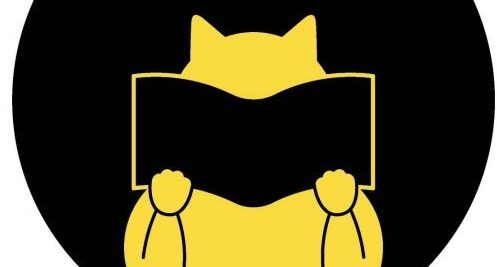Sebastián López Serrano
En Santa María las calles a media noche son algo triste, solitario, abandonado. La calle se mira desierta y los únicos testigos de lo que sucede en ellas son los altos pinos, robles y eucaliptos pálidos por el polvo perpetuo que los cubre, sembrados afuera de las pequeñas casas con techos de lámina que los políticos locales consideran característicos de la miseria oriunda de Santa María. Techos cuya principal característica son las goteras y los gatos, cuyos ojos color de ámbar puede descubrir en la penumbra cualquier despistado caminante; gatos que se enamoran, luchan y pasean a partir de las once en punto de la noche. Lo único que rompe en ocasiones este silencio continuo es el aullido de los coyotes en busca de devorar alguna oveja o incluso, de encontrarle desprevenido, a algún infante local.
La madrugada del 15 de junio, día de Santa Micaela, la casi perpetua paz nocturna de Santa María se vio fracturada por una Chevrolet pickup modelo setenta y seis que era conducida a noventa kilómetros por hora por las calles de terracería, volando por los baches y poniendo en huida abierta a las legiones nocturnas de mininos que platicaban con la luna. La oxidada camioneta, sin placas, cuyo estruendo se podía escuchar a dos kilómetros a la redonda y cuyos faros estaban estrellados y daban una luz tenue, casi inexistente, pendiente de un hilo, anduvo por las calles del pueblo cerro arriba, por un total de veintidós minutos y fracción de segundos, hasta encontrar la iglesia local, cuyo patrono era el doctor de la iglesia de San Ambrosio, de quien en la iglesia se tenía una imagen a tamaño real, que se decía hacía milagros, y que con solo besar su pies, uno podía hacer grandes e importantes resoluciones sobre su vida, su ciencia, su filosofía o sobre un debate moral.
Besar los pies de San Ambrosio, se decía, daría la iluminación que él recibió de parte de Dios para poder traer la iluminación a los humanos sobre los misterios de la Santa Iglesia. Algunos, los menos, se mostraban escépticos de las habilidades del Santo del manto rojo, otros, los más aseguraban que el Santo les dio las respuestas a problemas familiares, morales y políticos. Cuando el presidente municipal de Santa María, estaba buscando la forma de evitar que el río (homónimo del pueblo y, por lo tanto, río Santa María) inundara al pueblo con su creciente anual, pese a que el problema se diagnosticaba incurable, por lo imposible que resulta, desde que el mundo es mundo, oponerse a los designios de la naturaleza, el presidente municipal visitó a San Ambrosio la mañana de un jueves, beso sus pies, le dedicó una oración, vio sus ojos fijamente y susurró “ilumíname”. Después donó a la iglesia doscientos pesos y salió al pueblo a desayunar quesadillas de flor de calabaza, a la quinta mordida de aquel manjar nacional, tuvo una revelación: El río podía ser desviado hacía el cerro vecino, que estaba absolutamente deshabitado. Desde entonces, Santa María no sé inunda más y el presidente municipal gracias a su proeza, fue elegido diputado federal “Todo se lo debo a San Ambrosio, mi protector”, decía constantemente en discursos públicos.
En fin, que la camioneta se detuvo frente a la iglesia y de su puerta con vidrios polarizados, descendió un hombre alto, moreno, sombrerudo y de nutrido bigote, piel morena y penetrantes ojos verdes, vistiendo jeans azules, botas de montar y una camisa blanca, para atajarse del frio de las madrugadas de junio, portaba un abrigo de color negro. Se acercó a la gigantesca puerta de madera de la iglesia de fachada humilde y tocó, tocó y tocó para volver a tocar, sin embargo, esfuerzo inútil, no parecía haber un alma del otro lado. Pese a ello, el inmenso hombre no desistió, caminó a la camioneta, abrió la puerta y busco entre los asientos, retornando a la puerta del inmueble con una palanca, de esas que en el mundo de la mecánica automotriz se conocen como palanca de uña. Forzó la puerta y finalmente, entró.
Encontró una iglesia medianamente bien adornada, paredes llenas de pinturas coloniales de la pasión de Cristo y un apostolado que por aquellos tiempos, los historiadores del arte adjudicaron a Miguel Cabrera. Una serie de bancas muy sobrias para que tomasen asiento los feligreses y una pila bautismal. Se paró en la nave central y azotó la palanca en repetidas ocasiones contra una de las bancas, desprendiendo pintura y barniz. Escandalo tal, despertó a Alonso Calderón, cura de la iglesia, quien con miedo asomó la cabeza por la sacristía y preguntó:
– ¿Quién anda ahí?
-Pablo Guzmán.
– ¿Y qué quiere? – Preguntó el cura con voz temblorosa.
-Confesarse.
El cura dubitativo, pero sin temor, pensando que el extraño visitante era a fin de cuentas un alma cristiana, se vistió con rapidez, alba, cíngulo, estola y casulla. Salió al encuentro de Pablo Guzmán cuyas facciones se endurecía ante los claroscuros que producían las velas y veladoras que iluminaban la iglesia de San Ambrosio. Cuando estuvo frente al interruptor de sus sueños, preguntó:
– ¿Por qué no esperar hasta mañana para ser confesado?
– Porque traigo fresco el pecado –dijo Pablo Guzmán, el inmenso hombre que huía de ver al cura fijamente a los ojos.
-Bueno, hagámoslo rápido, que son las doce y cuarto –habló con tedio el sacerdote-. Mañana toca despertarse temprano, se bautizan dos recién nacidos. Acérquese al confesionario por favor.
En el confesionario, Pablo Guzmán se hincó e inclinó su rostro hacía el cura, después de que este dijese “Ahora sí, dígame”, y procedió a contar todos sus secretos a Alonso Calderón. Dijo comenzar desde el pecado más reciente hasta el más lejano y tal vez, aquellos futuros. Pidió una única condición al mediador de Dios, que una vez contados, una vez escupidas las verdades, Dios le perdonase aquellos errores. Calderón, consciente de su prisa, contestó con un escueto “sí”. Entonces fue que el confesado comenzó la historia de sus pecados:
-Miré padre, para comenzar, ¿vio la camioneta en que llegué a confesarme? ¿Aquella pickup destartalada? Debe de ser algún modelo de los setentas u ochentas, honestamente no lo sé, no tengo los papeles. Y el pecado no es no tenerlos, eso es más que nada, algo contra la ley vial del municipio, eso bien lo sé yo, sin embargo, debe usted saber con todo mi pesar, que la camioneta, lamentablemente es robada. La he robado yo, a un incauto que paseaba hace poco más de dos horas por la entrada de Santa María. Ese es el pecado número uno que quiero que Dios y usted me perdonen, o más bien, Dios por mediación de usted.
-Dios padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por ministerio de la Igles…
-No padrecito, no coma ansias, nos falta platicar todavía unas cositas –Interrumpió el confesado.
-Continúe pues.
Bueno pues, usted sabrá, que yo soy ladrón de profesión, uno muy bueno para mi trabajo creo yo, no me gustan los cabos sueltos y por eso, pa’ no dejar testigos, tuve que matar al dueño de la Chevrolet. No crea, me dolió más a mí que a él, pese a todo, soy buen cristiano, por eso estoy aquí, después de cinco años sin confesión. La última vez que me confesé, no había cometido ningún delito, al menos no ante la ley de los hombres. Ante Dios siempre fui lujurioso, iracundo y envidioso. Sin embargo, fue hace cinco años, que apretó el hambre en mi casa y mi envidia se fue en contra de los demás. Pero bueno, dije que primero lo más reciente y de ultimo lo más lejano. Traigo mi lista de todo pecado cometido en estos tiempos, porque para ser pecador, hay que ser buen pecador y para ser ladrón hay que ser buen ladrón, y hay que saber ser buen ladrón y buen cristiano.
Mire, la semana pasada, yo y unos amigos robamos un total de treinta cabezas de ganado de un rancho cercano. Tuvimos que hacer morir al protector y dueño de aquellas vacas, no más no las quería soltar. Hace un mes, en una borrachera, revolver en mano tuve que dar plomo a tres que no me dejaban en paz en una cantina. Y bueno en forma de lista, en los últimos cinco años, robé en diez casas, quince autos, diez camionetas, doscientas reses y cien ovejas, un caballo, (este último para mí, porque me gusta montar, pero nunca tuve pa’ comprar caballito), participe en tres secuestros de muchachitos ricos de la ciudad, me pagaron por asesinar a un candidato a gobernador, o algún politiquillo así, espero que no recordar el nombre no vaya en detrimento del perdón de Dios, y finalmente, el primer delito que cometí cuando el hambre se hizo intolerable: He robado la caja fuerte de quince tiendas, a puritita punta de pistola. He de confesarle a usted, que ya no hay necesidad, encontré a inicios de este año buen trabajito, pero para mí robar ya se siente como deporte, como una fascinación, como un dulce vértigo, ya no sé ni lo que digo, pero fíjese que nunca me gustó el futbol, pero si televisaran robos, tendría playera, equipo y bandera. Quiero decir, a veces siento el impulso irrefrenable de robar, algo, lo que sea, es embriagante.
– ¿Es esto todo? –preguntó el sacerdote, cuyos ojos comenzaban a cerrarse por el sueño.
-Solo algo más, por último, también quiero que Dios me perdone robar la Iglesia de San Ambrosio del pueblo de Santa María Amajac.
-Perfecto, pues, entonces procedamos. Dios, Padre Misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cuando Alonso Calderón terminó de orar el perdón, tomó conciencia de lo que el recién perdonado por Dios había dicho, se disculpó por robar la iglesia de San Ambrosio de Santa María Amajac. Esa era su iglesia, que nunca, desde tiempos inmemoriales había sido robada. La idea que pasó por la mente del sacerdote le dejó el cuerpo helado y lo hizo abrir los ojos grandemente. Poco pudo pensar antes de que Pablo Guzmán sacase un revolver de la bolsa de su abrigo, le apuntase a su frente y dijese “Gracias por el perdón de Dios nuestro señor, ahora coopere por favor”.
A la mañana siguiente, cuando llegó la familia de los recién nacidos que tocaba confesar, encontraron una iglesia de paredes desnudas, sin sus cuadros coloniales, sin sus crucifijos y cálices de oro, y con su clérigo amordazado en la sacristía de la iglesia, arrastrándose para intentar llegar al altar. La policía como siempre o como casi siempre, tomó su tiempo en arribar al área del crimen, en Santa María era así, no solo por el miedo de la policía a encontrar una escena criminal en la que pudiese aún estar el criminal presente, sino porque a la estación de policía eran treinta minutos a caballo de ida y cincuenta de vuelta, por la pendiente del cerro.
Finalmente, cuando el oficial en jefe llegó a la iglesia de San Ambrosio, encontró a un cura ya desenmordazado y totalmente arreglado para recibir al embajador de la ley. Finalmente, el oficial caminó al encuentro del cura. Y comenzó el interrogatorio para crear un perfil del ladrón y agresor de sacerdotes. Comenzó con una pregunta sencilla:
– ¿Cuál era el aspecto físico de este hombre?
-Bueno pues, pues, para empezar su estatura era aproximadamente de…
– ¿De qué? –Preguntó el oficial al clérigo que se quedó perdido en la digestión de alguna idea.
-Yo no puedo hablar esto con usted. Ese hombre es un ladrón, pero, ante todo, era un alma cristiana que vino aquí a confesarse, y yo no puedo hablar nada, puesto que el robo era parte de la confesión. Estaría rompiendo con el sagrado secreto de confesión. -Cerró sus reflexiones el cura.
-En dado caso, la ley no puede hacer nada, pero mire usted, piense bien si su deseo es que esto quede así, que quede impune, mañana vendré y hablaremos, se hará lo que usted decida padre. Tenga buen día.
Cuando el oficial se retiró, Alonso Calderón estaba perdido en un debate interno de naturaleza plenamente teológica. ¿Era válido no denunciar al confesado? Finalmente era la primera vez que alguien se confesaba de un crimen futuro, lo cual era cínico, pero tal vez no contrario a la ley de Dios. Calderón, cura de la iglesia de San Ambrosio, vio todas las paredes desnudas de cuadros y riquezas de la misma y lloró amargamente. Miro de frente a la estatua del Santo Ambrosio, único Santo que quedó en toda la iglesia, besó sus pies y pidió iluminación.
Esa tarde, se dedicó a leer a los Santos Doctores de la Iglesia, buscando por favor, una respuesta a su debate interior ¿denunciar al ladrón o no denunciarlo? Como por azar del destino, recordando a San Agustín de Hipona, decidió comenzar a leer sus Confesiones. Libro que no tocaba desde sus años de estudiante y que, sin embargo, tenía guardado en una edición bellísima, en un cuidadoso latín y en un encuadernado de piel que indicaba la obra y el autor en tipografía dorada. Descubrió el capítulo once. En él, el Santo de Hipona habla sobre el tiempo y aclara que pasado y futuro se condensan en un presente, que recuerda el primero y espera el segundo. Por lo tanto, pensó el clérigo, en el presente ya estaba contenida la acción futura del confesado y su robo no solo estaba perdonado, sino que debía de protegérsele con el secreto de confesión. Cerró el libro y no pudo dormir en la madrugada del dieciséis de junio. Sabía, con humano dolor que tenía que proteger a quien atentó contra su iglesia.
A las diez de la mañana del día siguiente, el oficial en jefe y su segundo, el oficial auxiliar, visitaron a Alonso Calderón. Se pararon frente a la puerta y el oficial en jefe dio los buenos días. “Buenos días”, fue la respuesta del clérigo, que no podía ver más que dos sombras porque los ensombrecía la luz del sol. “Por favor pasen” los invitó el cura, quien deseaba ver con claridad a los oficiales. Pudo ver junto al oficial en jefe, a su ayudante, alto, moreno, de ojos verdes y bigote bien nutrido, arriba de su placa policial, figuraba su nombre “Pablo Guzmán”.
-Entonces va a declarar –Preguntó el oficial en jefe.
-El oficio sacerdotal y el secreto de confesión que conlleva no me lo permiten –dijo Alonso Calderón con voz entre cortada y sudando frio. Sin poderlo evitar, aunque luchó contra ese impulso, el clérigo se desmayó.
En la habitación principal de la casa del oficial Pablo Guzmán, sobre su cama tamaño matrimonial, aun descansa un apostolado que se dice, pintó Miguel Cabrera, en recuerdo del único ladrón de iglesias que vivió y murió libre de pecado.